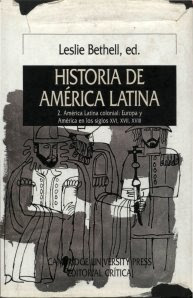Sergio Grez Toso*
Al hablar de historia en esta oportunidad me estaré refiriendo a la historiografía, es decir, al conjunto de estudios y conocimientos que conforman la disciplina que se ocupa del devenir de las sociedades humanas a través del tiempo
Hecha la aclaración, quiero comenzar con una afirmación que, no obstante su carencia de originalidad, sigue siendo válida e importante: la historia no es una ciencia exacta sino más bien una forma de memoria, que se diferencia de las memorias “sueltas” o colectivas que se generan en todas las sociedades y grupos sociales porque es sistemática, científica (o con pretensiones de serlo), responde a reglas de una disciplina y es sometida al juicio crítico de una comunidad académica.
Pero la historia, a la par de constituirse en saber científico, es también un espacio de interpretaciones y en tanto tal un campo de batalla donde se produce el choque entre distintas visiones, intereses e ideologías. Aunque la memoria colectiva de una sociedad o grupo humano no debe confundirse con la historiografía –ya que es mucho más amplia que esta última y no necesariamente coincide con la verdad histórica), podemos hablar de una batalla por la memoria a propósito del enfrentamiento entre distintas interpretaciones historiográficas
[1].
Es cierto que en la actualidad existen historiografías profesionales que utilizan métodos científicos (cuantitativos, estadísticos, etc.), pero de todos modos, me
cuento entre quienes estiman que no hay historia neutra, completamente aséptica.
En las antípodas de la neutralidad ideal encontramos las historias “comprometidas” políticamente. La forma extrema la constituyen las llamadas historias oficiales o institucionales, aquellas que son producidas por poderes a fin de legitimar su influencia o dominación, que encarnan y justifican un régimen (poder) por la historia (saber) que ellas producen. Según Marc Ferro, la historia institucional es la transcripción de una necesidad (casi instintiva) de cada grupo social o institución (Iglesia, Estado, partido, etnia, empresa, fuerzas armadas, etc.) que de esa manera justifica su existencia
[2]. La forma más decantada de esta categoría es la historia providencial, o de modo más general, la historia teleológica cuyo arquetipo es La Biblia con sus enunciados, profecías y mitos como los de la tierra prometida y del pueblo elegido
[3].
En distintos períodos y lugares, la historia fue concebida como un medio de legitimación del poder. En la Edad Media su función fue educar al Príncipe, inventariar y ordenar los archivos para dotar de memoria al Estado. En los Tiempos Modernos y en la Época Contemporánea se entremezclan la historia providencial (o santa) y la historia nacional aunque junto con el ascenso del nacionalismo y de los Estados nacionales ha cobrado cada vez más fuerza la historia nacional. Siguiendo a Norbert Lechner es posible constatar que la construcción de una historia nacional implica:
“[.....] ‘limpiarla’ de toda encrucijada, eliminar las alternativas y las discontinuidades, retocar las pugnas y tensiones, redefinir los adversarios y los aliados, de modo que la historia sea un avance fluido que, como imagen simétrica, anuncia el progreso infinito del futuro
[4]”.
En las historias oficiales, especialmente nacionales, el pasado es un instrumento al servicio de los intereses políticos del presente. En esta perspectiva la historia se constituye como una reconstrucción altamente mitificada, cargada de maniqueísmos, laboriosos recortes y silencios conscientes. Marc Ferro cita el caso de la India, donde el principio de legitimidad del poder republicano que surge con la independencia trata de basarse no en una raza o religión sino en el principio de unidad del subcontinente indio. Por eso la historia oficial de la India omite o minimiza los conflictos entre hindúes y musulmanes o entre hindúes y sikhs; no plantea claramente que la unificación de la India por los británicos instituyó un principio de igualdad entre todos sus habitantes, que liberó a los hinduistas de un estatuto inferior. No dice tampoco que, gracias a los conquistadores imperialistas, los mahometanos fueron relegados a una posición subalterna ni explica que la defensa de la democracia por Gandhi más que ser el reconocimiento de la igualdad entre todos los indios, estaba motivada porque ese sistema político permitía a la mayoría hinduista controlar a la minoría musulmana. Tanto es así que el mismo Gandhi hizo una huelga de hambre para que la casta de los intocables no tuviera una representación autónoma en las negociaciones con los británicos
[5].
¡Verdades que las historias oficiales ocultan!
Sería una gran ingenuidad creer que las historias oficiales solo han florecido en ciertas épocas o bajo determinados regímenes políticos. En realidad han existido en todos los tiempos y latitudes. Entre los casos más patéticos del siglo XX podríamos citar los de la Unión Soviética y del llamado “campo socialista”, cuyas historias oficiales fueron hechas y rehechas reiteradamente según las necesidades de las elites dominantes. Así, en el oficialista Compendio de la Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la Unión Soviética, publicado durante el período estalinista, el papel que Trotsky y otros líderes disidentes jugaron en la Revolución rusa fue silenciado o deformado hasta la caricatura. La manipulación de la historia escrita por encargo de la nomenklatura llegó al punto de borrar a Trotsky de algunas fotografías en que aparecía junto a Lenin. Algo similar hicieron los dirigentes chinos luego de la caída de la “banda de los cuatro” en 1976. Los líderes purgados desaparecieron de las imágenes oficiales del funeral de Mao-Tse-Tung, quedando en su lugar espacios vacíos. Y junto a las fotografías groseramente retocadas los publicistas e historiadores del partido, del mismo modo como había ocurrido antes en la Unión Soviética y demás países del “socialismo real”, retomaron su eterno trabajo de reescritura de la historia según las necesidades y dictados del poder. ¡Orwell en su novela 1984 escrita a mediados del siglo XX no había exagerado! Siempre han existido Bigs Brothers ávidos de establecer y afianzar sus hegemonías mediante la legitimación que da el control de la memoria sistematizada en las historias oficiales.
Al llegar a este punto podríamos preguntarnos junto a Jacques Le Goff si acaso es necesario y posible optar entre una historia-saber objetivo y una historia militante
[6]. Le Goff nos recuerda que otro historiador francés, el marxista de tendencia maoísta Jean Chesneaux, propuso “una historia para la revolución”
[7]. Pero, objeta Le Goff, la historia es una ciencia, tiene que evitar su identificación con la política y tiene que “ayudar al trabajo del historiador a dominar su condicionamiento por parte de la sociedad. Sin ello la historia será el peor instrumento del poder”
[8].
Estamos ante un rechazo categórico de la historia militante.
Sin embargo, Le Goff matizando o anticipándose a una lectura rígida de su posición, afirma la necesidad de reivindicar la presencia del saber histórico en toda actividad científica y en toda praxis: en las ciencias, en la acción social, política, etc. Pero en diversas formas, ya que cada ciencia posee su horizonte de verdad que la historia tiene que respetar. La libertad y espontaneidad de la acción política –dice Le Goff- no deben ser obstaculizadas por la historia y es mejor que la historia en tanto ciencia del tiempo sea el componente indispensable en toda actividad humana como saber falible, imperfecto, discutible, nunca del todo inocente, pero cuyas normas de verdad y condiciones profesionales de elaboración y ejercicio puedan ser calificadas como científicas
[9].
Marc Ferro propone algo muy similar a Le Goff. Abogando por una “historia autónoma”, nos habla de una ya vieja aspiración de historiadores que han tratado de expresar una visión independiente del mundo y basar sus análisis en fundamentos o demostraciones irrefutables, liberándose de la filosofía, sin limitarse al estudio de las representaciones. Una historia política y socialmente autónoma, o sea, científica
[10].
Quisiera estar plenamente de acuerdo con estas proposiciones, pero me asalta una duda: ¿es factible la existencia de una historia absolutamente neutra, aséptica, “científicamente pura”, cuando estamos frente a temas desgarradores? ¿Es posible, por ejemplo, la neutralidad frente a los genocidios que han jalonado la existencia de las sociedades humanas?
Creo que no. Existe una historicidad de la historiografía. Los factores sociales, políticos y culturales –por citar solo algunos- condicionan, inevitablemente, las preguntas, la selección de las fuentes y la interpretación de los hechos que hace el historiador. No obstante esta limitante, me cuento entre aquellos que piensan que el historiador tiene el deber de decir la verdad aun cuando ella contraríe sus hipótesis iniciales. La vieja definición de Polibio de la historia como “maestra de vida, luz de verdad”, me sigue pareciendo válida a condición de despojarla de todo misticismo o mesianismo disciplinario. A pesar de los postulados posmodernos (aún muy en boga), según los cuales no existen hechos objetivos y que todo depende del cristal con que se miren las cosas, continúo postulando que la historia debe buscar la verdad en los hechos puesto que, como muy justamente sostiene Eric Hobsbawm:
“[...] sin la distinción entre lo que es y lo que no es así no puede haber historia. Roma venció y destruyó a Cartago en las guerras púnicas, y no viceversa. Cómo reunimos e interpretamos nuestra muestra escogida de datos verificables (que pueden incluir no solo lo que pasó, sino lo que la gente pensó de ello) es otra cosa”
[11].
Algunos alcances sobre el segundo de nuestros enunciados: la memoria.
Se trata de un tema que está de moda. Se escriben numerosos artículos y libros sobre ella, se organizan encuentros, seminarios y reuniones de historiadores y otros cientistas sociales.
Aunque siento cierta aversión epidérmica por los “temas académicos de moda” (que pasan tal como llegaron y con su partida se produce la emigración masiva de los investigadores que cabalgaron volublemente durante un tiempo en sus espaldas), no es mi intención restar relevancia a un área de estudios que siendo adecuadamente tratada puede hacer avanzar a las disciplinas que la aborden. Pretendo, simplemente, formular tres afirmaciones un tanto arriesgadas.Primer supuesto: la memoria es tan importante como el olvido.Por paradójico que parezca viniendo de un historiador (un “recordador profesional” en el decir de Hobsbawm), sostengo que, tanto en las personas como en la sociedad, una es tan importante como la otra. Para explicar esta posición quisiera apoyarme en el ejemplo dado por el historiador boliviano Antonio Mitre, quien para afirmar la misma idea cita la historia de “Funes el memorioso” del escritor José Luis Borges. Funes es un personaje capaz de grabar con precisión y sin descanso todas las impresiones, sensaciones y hechos porque está dotado de una asombrosa capacidad de retener hasta el más mínimo detalle de elementos visuales, colores, olores, sabores, etc. Como resultado de tan prodigioso don, cuando Funes se propone rememorar un día cualquiera de su vida, emplea también un día en hacerlo. Así se instaura un especie de presente perpetuo. En su memoria se amontonan con la misma magnitud detalles insignificantes y rasgos esenciales. Funes no logra percibir los conceptos, no tiene capacidad de abstracción ni de discernimiento. Todo da igual, vale lo mismo lo valioso y lo inservible. No hay orden en su cabeza, la masa de informaciones le impide estructurar un relato coherente. Los hechos que retiene su memoria no tienen estructura, sentido o dirección. El propio Funes lo dice: “mi memoria es como un vaciadero de basura”. En síntesis, nos explica Antonio Mitre, el sujeto se disuelve en sus percepciones, su memoria se destruye en su identidad
[12].
De lo que se deduce la imposibilidad e inconveniencia de recordar todo. Y esto que es verdadero a nivel de un individuo también lo es a escala social. La memoria de cada grupo humano está formada por la retención de muchos hechos, pero igualmente ha sido modelada por innumerables “olvidos” en un eterno proceso de conservación y de eliminación de recuerdos e impresiones según el significado e importancia que se les asigne en cada momento de su historia. El olvido, al igual que la memoria, es una construcción social.
Segunda observación: precavernos frente al “positivismo” de la memoria.
Ya decíamos que la memoria está de moda. Como todas las modas –especialmente las intelectuales- esto implica riesgos. Uno de ellos –y no es menor- consiste en sacralizarla, creyendo ingenuamente, a modo como lo hacía la vieja concepción de la historia con las fuentes escritas, que a través del sondeo de la memoria de los individuos y grupos humanos podemos acceder a la reconstrucción de “la verdadera historia”, la de las grandes mayorías, los olvidados, postergados o cualquier otro grupo despreciado por la historia tradicional...
Desafortunadamente las cosas no son tan simples.
La memoria no contiene necesariamente la verdad histórica. La memoria individual o colectiva es, por definición, endeble, proclive a las manipulaciones, al olvido, a los recortes y pliegues. Explicando estos fenómenos Hobsbawm dice que las genealogías pueden transmitirse de manera más o menos exacta durante algunas generaciones, y la transmisión de los acontecimientos históricos es propensa a los resúmenes cronológicos. Para apoyar su afirmación cita como ejemplo el recuerdo del levantamiento obrero de 1830 tal como se conservaba hacia la década de 1980 en Tisbury, Wilshire y en sus alrededores, que abarcaba, como si fueran contemporáneos hechos que ocurrieron en 1817 y en 1830. El historiador inglés concluye a este respecto sosteniendo que “la mayor parte de la historia oral de hoy consiste en recuerdos personales, que son un medio muy poco fiable de preservar hechos”, precisando que, “lo que ocurre es que la memoria es menos un mecanismo de registro que un mecanismo selectivo, y la selección, dentro de unos límites, cambia constantemente
[13].
Podemos ilustrar más aún estas ideas con el ejemplo entregado por el colega italiano Bruno Groppo durante un seminario internacional sobre la ..memoria realizado en Santiago en agosto de 2002
[14]. Llamando la atención sobre la fragilidad y carácter engañoso que puede asumir la memoria, Groppo citó un libro de su compatriota Alessandro Portelli sobre la masacre de las Fosas ardeatinas perpetrada por los nazis en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Según la propaganda de los ocupantes alemanes, antes de cometer esa matanza ellos habían publicado un afiche conminando a los autores de ciertos actos de resistencia a entregarse so pena de represalias contra la población. Está probado que ese afiche jamás existió, que fue solo una invención de la propaganda nazi. No obstante, una vecina del barrio aseguró a la propia esposa de Portelli haber visto el afiche en las calles de Roma, señalándole que si su marido hubiese hablado con ella no habría escrito las cosas que escribió...
[15].
La anécdota de Portelli, llena de enseñanzas respecto de la prudencia con que debe ser acogida (como cualquier otra fuente) la memoria de los individuos, nos ahorra mayores comentarios. Solamente agregaría que si bien no es posible una reconstrucción muy minuciosa, precisa y, en sustancia, verdadera, de la historia basada únicamente en la memoria de los sujetos, no es menos cierto que la memoria constituye una cantera valiosísima de donde podemos extraer material para el trabajo historiográfico, sobre todo para aproximarnos a las percepciones que tienen las personas y grupos sobre ciertos hechos y el significado que ellos mismos les atribuyen. Es muy difícil, por ejemplo, reconstruir fielmente el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile basándonos exclusivamente en lo que los individuos recuerdan de ese acontecimiento. De seguro, muchos sucesos que no fueron registrados en documentos escritos o audiovisuales podrán aflorar en los relatos que recojamos, pero una serie de hechos importantes quedarán en la sombra si no echamos mano a otro tipo de fuentes que deben ser contrastadas con las memorias de las personas que entrevistemos.
Esto nos lleva a nuestro tercer alcance: la pluralidad de memorias sociales.
Aunque parezca de Perogrullo, en razón del candor que puede apreciarse entre ciertos cultores del tema de la memoria, quiero enfatizar que no existe una memoria social sino pluralidad de memorias sociales.Sobre este punto me parece muy acertada la distinción entre “memorias sueltas” y “memorias emblemáticas” propuesta por el historiador norteamericano Steve Stern
[16]. Según su definición, la memoria emblemática es una especie de marco, una forma de organizar las memorias concretas de los individuos y sus sentidos. Las memorias emblemáticas son el fruto del quehacer humano y del conflicto social. No son invenciones arbitrarias ni producto de la mera voluntad (simple manipulación), a pesar de que en el proceso de forjar memorias emblemáticas se incluyen también los intentos de manipulación. Para que estas memorias emblemáticas puedan constituirse como tales, llegando a “convencer” a sectores significativos y tener peso cultural, Stern sostiene que deben reunir seis criterios esenciales que mencionaré de manera muy apretada: historicidad (su relación con hechos trascendentes percibidos como “históricos y fundamentales”); autenticidad (con alusiones a experiencias concretas reales de la gente); amplitud (que sean capaces de incorporar varios recuerdos y contenidos concretos y darles un sentido compartido); proyección en los espacios públicos y semi-públicos; encarnación en un referente social convincente; y poseer portavoces humanos comprometidos y organizados para compartir memorias, organizarlas y proyectarlas
[17]. Existe una dinámica compleja que permite que una memoria emblemática pueda “convencer” a sectores significativos dando así sentidos mayores a varias memorias sueltas.
Para ejemplificar sus conceptos, Stern define cuatro memorias emblemáticas básicas que se perciben en Chile sobre el Golpe de Estado de 1973. Las enumero sin entrar en el detalle que entrega su autor: 1°) la memoria como salvación (frente a la escasez, las colas, la violencia o amenazas); 2°) la memoria como ruptura lacerante (frente a la muerte, las torturas, etc.); 3°) la memoria como prueba de la consecuencia ética y democrática (que resalta la lucha, el compromiso al que se vieron enfrentados muchos chilenos al asumir la dictadura); 4°) la memoria como mecanismo de olvido (por el peligro que entrañaría el recuerdo para la gobernabilidad y el futuro). Se trata, en este caso, de un olvido lleno de memoria
[18].
Esta concepción acerca de la pluralidad de memorias sociales es compartida por otros cientistas sociales, como Pedro E. Guell y Norbert Lechner, quienes precisan que:
“La memoria es una relación intersubjetiva, elaborada en comunicación con otros y en determinado entorno social. En consecuencia, solo existe en plural. La pluralidad de memorias conforma un campo de batalla en que se lucha por el sentido del presente en orden a delimitar los materiales con los cuales construir el futuro. A la luz del presente las memorias seleccionan e interpretan el pasado. Algunas cosas son valoradas, otras son rechazadas. Y estas miradas retrospectivas van cambiando; un día iluminarán un aspecto que otro día ocultarán. Los mismos hechos pueden ser tratados de modo muy distinto. Pero los diferentes usos se guían por una misma brújula: el futuro. Es en miras del futuro que el pasado es revisado y reformulado. La memoria establece continuidades y rupturas y es ella misma un flujo temporal”
[19].
Luego de estas exposiciones comprendemos mejor la gran distancia que es necesario tomar respecto de simplificaciones como “la memoria social” o incluso “la memoria social popular”. La pluralidad de memorias al interior de una sociedad es la regla a la que debemos ceñirnos. Si hacemos caso omiso de ella, el riesgo de maniqueísmo nos acecha a cada instante amenazando nuestra labor de historiadores serios y creíbles.
Las observaciones que he formulado me permite abordar brevemente la relación entre la memoria y el conocimiento historiográfico (o historia a secas, según el sentido que le he asignado puntualmente a este vocablo).
Como he venido afirmado, la innegable dimensión política de la historia hace de ella un terreno de luchas por la hegemonía y el poder. Quienes controlen la visión del pasado de una sociedad estarán en mejores condiciones de imponer su predominio en el presente y el futuro. Esta “capacidad operativa” del conocimiento histórico puede expresarse de manera directamente inducida o instrumental (como en las “historias oficiales”), pero también de un modo más sutil, a través de la difusión de un “sentido común historiográfico” que no es otra cosa que una forma de hegemonía cultural e ideológica. Lo importante a retener en este caso es que las nociones comunes que una sociedad o grupo humano tiene sobre su pasado suelen inspirar el sentido común de las personas, influyen sobre su ser social y nutren su identidad, condicionando sus comportamientos. Si aceptamos esta premisa entenderemos el rol clave de la historiografía ya que en las sociedades actuales ella es el principal alimento de la memoria histórica lejana de un pueblo. ¿Quién sino la historiografía –a través de su Vulgata de la educación escolar y liceana y de los medios de comunicación de masas- ha informado a los chilenos acerca de su pasado prehispánico y los períodos de Conquista, Colonia, Independencia, construcción del Estado-nación, guerras civiles e internacionales del siglo XIX, surgimiento y desarrollo del movimiento obrero y la democracia liberal durante el siglo XX? La memoria directa, aquella que encarnan los individuos que protagonizaron o fueron testigos de ciertos hechos dura a lo sumo dos o tres generaciones. Después de ese tiempo la memoria histórica se va constituyendo principalmente gracias a los conocimientos historiográficos difundidos por la enseñanza formal e informal representada por el aparato educacional y los medios de comunicación de masas. A más de tres décadas del Golpe de Estado de 1973 la mayoría de los chilenos actuales –cualquiera sea su posición ideológica- puede nutrir su memoria histórica sobre ese gran quiebre político y social mediante vías indirectas: la historiografía (o su Vulgata) y los relatos de las personas mayores de 45 o 50 años. Dentro de 40 o 50 años, a la gran masa de los chilenos de mediados del siglo XXI solo le quedará el conocimiento historiográfico (académico o de difusión masiva) sobre lo ocurrido en 1973.
Evidentemente, las memorias colectivas o emblemáticas de un pueblo no están constituidas en lo fundamental por el saber histórico-científico generado por los historiadores. También intervienen otros elementos como los mitos, que influyen en la formación de identidades y tradiciones enraizándose en el ciudadano común que los asume como conocimientos históricos “verdaderos”. A modo de ejemplo, podríamos citar en el movimiento obrero y en la izquierda chilena dos mitos muy arraigados, que en su momento condicionaron comportamientos, infundieron certezas y fortalecieron convicciones, pero que desde un punto estrictamente historiográfico constituyen serios dislates.
El primero de estos mitos –primero por su difusión masiva- es la creencia que la masacre de la Escuela Santa María de Iquique (1907) costó la vida de 3.600 personas (hombres, mujeres y niños), además de varios centenares de heridos. Sabemos que este leyenda fue difundida a gran escala por la Cantata Santa María de Iquique del compositor Luis Advis a comienzos de los años 70. Pero el trabajo historiográfico más profundo realizado sobre este tema, el libro Los que van a morir te saludan de Eduardo Devés, echa por tierra el mito (desde un punto de vista racional)
[20]. A pesar de que este autor no entrega cifras de muertos, de su estudio se deduce claramente la exageración artística de Advis: en realidad casi todas las víctimas fatales fueron hombres, no se conocen casos de niños y las mujeres identificadas como fallecidas se cuentan con los dedos de una mano (porque las mujeres si bien apoyaron el movimiento en la pampa, no bajaron masivamente a Iquique). Mis propias investigaciones sobre este punto
[21] ratifican la impresión de Devés (cuestión que hemos conversado en más de un oportunidad): aunque es muy aventurado avanzar guarismos precisos, muy probablemente las víctimas de esa horrorosa carnicería, sumando muertos y heridos, fueron varios centenares, cifra en todo caso muy lejana a la del mito alimentado por la Cantata que hiciera famosa el conjunto Quilapayún.
Más de alguien objetará, ¿pero qué importa saber si fueron 400, 600, 2.000 o 3.600 las vidas sesgadas por las ametralladoras del coronel Silva Renard? ¿Acaso el crimen es menos monstruoso si los asesinados hubiesen sido “solo” 400? ¿Habrían sido entonces menos graves las responsabilidades políticas y judiciales de sus inspiradores y ejecutores? ¿La cifra de muertos cambia en algo el juicio sobre la política oligárquica de comienzos del siglo XX? Es evidente que la precisión sobre la cantidad de muertos y heridos no nos ayuda a responder esas interrogantes, pero también podría sostenerse que la visión desproporcionada de lo que ocurrió en la tarde del 21 de diciembre de 1907 en una plaza de Iquique incidió en la cultura de la izquierda y el movimiento obrero chileno, acentuando sus rasgos “sacrificiales” que el mismo Devés ha caracterizado en ese y otros trabajos
[22].
Segundo ejemplo. La visión que proyectó el historiador Hernán Ramírez Necochea acerca de José Manuel Balmaceda como un Presidente anti-imperialista que buscó la nacionalización del salitre, generando la reacción del imperialismo inglés y del grueso de la oligarquía chilena puesta a su servicio. La guerra civil de 1891 se explicaría por la contradicción entre una política nacionalista que apuntaba a la independencia económica y al desarrollo industrial de Chile, y una política entreguista de la clase rentista contraria a la industrialización y modernización del país
[23]. Investigaciones posteriores han dejado en mal pie las hipótesis de Ramírez Necochea. El historiador inglés Harold Blakemore demostró una serie de errores, omisiones y puntos débiles de la argumentación de Ramírez Necochea, quedando como “algo no probado” la colusión de intereses salitreros británicos y el antagonismo entre Balmaceda y el Congreso en materias económicas como causas de la guerra civil. Según esta interpretación, el “nacionalismo económico” de Balmaceda no sería tal ya que algunas de sus declaraciones (no avaladas por actos concretos) podrían haber sido simples maniobras para presionar a determinados adversarios políticos. Entonces Balmaceda no representaría una posición globalmente “anti-imperialista” sino, a lo sumo, una política contraria a la hegemonía en el Norte Grande de algunos capitalistas británicos (como John Thomas North, el “rey del salitre”). La apuesta de ese Presidente habría consistido en aprovechar las contradicciones entre distintos capitalistas para lograr impedir la hegemonía de North, pero en ningún caso apuntaba a la “nacionalización” de la industria del nitrato
[24].
¿Fue anodina o puramente “académica” la visión de Balmaceda como un hombre de Estado anti-imperialista? Pienso que no, que Ramírez Necochea al levantar al “Presidente mártir” como paladín anti-imperialista lo hacía pensando que el carácter democrático-burgués de la revolución propiciada por su partido (el Comunista) implicaba una alianza con la burguesía nacional opuesta al imperialismo. ¿Y qué mejor sustento para dicha política que una justificación basada en la historia, es decir, la existencia desde fines del siglo XIX de un sujeto social de esas características progresistas? Aunque el punto no ha sido investigado sistemáticamente, intuyo que las hipótesis de Ramírez Necochea (como también las de Julio César Jobet) sobre Balmaceda impregnaron el imaginario de vastos sectores de la izquierda chilena, en particular el de Salvador Allende quien gustaba de comparar su gobierno con el del Jefe de Estado derrocado en 1891.
Ambos ejemplos –el sentido profundo del pensamiento y obra del presidente Balmaceda y la masacre de la Escuela Santa María- ilustran el peso que la historiografía (en sus versiones doctas y de divulgación masiva) tiene en la configuración de la memoria histórica de las sociedades y en el desarrollo de las luchas políticas. Por eso creo que, a pesar de las memorias emblemáticas en competencia, siempre queda un sedimento común en la memoria colectiva de los pueblos bajo la forma de una Vulgata historiográfica. Ese es, precisamente, el centro de la batalla por la memoria.
A modo de apretada conclusión, subrayo que ante nosotros se abre un vasto campo en disputa entre distintas miradas y maneras de concebir la sociedad respecto de la o de las memorias colectivas hegemónicas que se constituirán como conciencia histórica o sentido común historiográfico de los pueblos. Esto no quiere decir que debamos postular la historiografía como arma política de carácter instrumental como lo hacen las “historias oficiales”. Pero al mismo tiempo debemos estar conscientes de que la batalla por la memoria es, en esencia, una batalla política a través de mediaciones culturales
[25]. Ante este panorama los historiadores estamos obligados a reconocer que nuestro posicionamiento es una tarea azarosa y complicada por la tensión objetiva que existe entre la memoria y la historia (saber científico), y más aún entre la historia y la política, debido a las eternas tentativas de esta última para convertir a Clío en su esclava obediente.
*Director del Museo Nacional Benjamín Vicuña MackennaUniversidad de ChileUniversidad ARCIS
[1] Este es, precisamente, el título de un libro de María Angélica Illanes, quien ha definido nuestro combate por la memoria como una “batalla cultural que sigue a la omnipotencia de la represión”. María Angélica Illanes, La batalla de la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo. Chile, 1900-2000, Santiago, Planeta/Ariel, 2002, pág. 12. A pesar de que en esta ocasión he centrado el tema de la memoria en su relación con la historiografía, concuerdo con la colega Illanes en su concepto de “batalla cultural”, que incluye, pero que no se limita a lo puramente historiográfico.
[2] Marc Ferro, L’histoire sous surveillance, Paris, Calmann-Lévy, 1987, págs. 19 y siguientes.
[3] Aunque este ejemplo es mío, lo deduzco de la caracterización de Ferro.
[4] Norbert Lechner, “Orden y memoria”, en Norbert Lechner, Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política, Santiago, LOM Ediciones, 2002, pág. 87.
[5] Ferro, op. cit., págs. 28 y 29.
[6] Jacques Le Goff, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, Barcelona, Paidos, 1997, 1° reimpresión, pág. 135.
[7] Jean Chesneaux, Du passé faisons table rasse? A propos de l’histoire et des historiens, Paris, Maspéro, 1976.
[8] Le Goff, op. cit., pág. 136.
[9] Op. cit., págs. 140 y 141.
[10] Ferro, op. cit., págs. 135, 136 y siguientes.
[11] Eric Hobsbawm, Sobre la historia, Barcelona, Crítica, 2002, pág. 8.
[12] Antonio Mitre, El dilema del Centauro. Ensayos de teoría y pensamiento latinoamericano, Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana – Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 2002, págs. 11 y 12.
[13] Eric Hobsbawm, “Sobre la historia desde abajo”, en Hobsbawm, op. cit., págs. 209 y 210.
[14] Seminario Internacional “La memoria y el olvido en experiencias traumáticas del pasado. Un análisis comparativo entre Europa y Latinoamérica”, Santiago, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 28, 29 y 30 de agosto de 2002.
[15] Alessandro Portelli, L’ordine é già stato eseguito. Roma, le fosse ardeatine, la memoria, Roma, Donzelli, 1999.
[16] Steve Stern, “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973-1998)”, en Mario Garcés et al. (compiladores), Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX, Santiago, Lom Ediciones - Eco Educación y Comunicaciones – Universidad de Santiago de Chile, 2000, págs. 11-33.
[17] Op. cit., págs. 18-21.
[18] Op. cit., págs. 14-18.
[19] Pedro E. Guell y Norbert Lechner, “La construcción social de las memorias colectivas” en Lechner, op. cit., pág. 62.
[20] Eduardo Devés, Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa María de Iquique, Santiago, Ediciones Documentas, 1989.
[21] Sergio Grez Toso, “La guerra preventiva. Escuela Santa María de Iquique. Las razones del poder”, en Mapocho, N°50, Santiago, segundo semestre de 2001, págs. 271-280.
[22] Eduardo Devés, op. cit, págs. 185-193; “La cultura obrera ilustrada y algunas ideas en torno a nuestro quehacer historiográfico”, en Mapocho, N°30, Santiago, segundo semestre de 1991, págs. 127-136; “Luz, trabajo y acción: el movimiento trabajador y la ilustración audiovisual”, en Mapocho, N°37, Santiago, primer semestre de 1995, págs. 191-204.
[23] Hernán Ramírez Necochea, Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, Santiago, Editorial Universitaria, 1969.
[24] Harold Blakemore, British Nitrates and Chilian Politics, 1886-1896: Balmaceda and North, London, 1974; “La revolución chilena de 1891 y su historiografía”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, N°74, Santiago, 1966, págs. 37-73; “Nacionalismo frustrado? Chile y el salitre, 1870-1895”, en Dos estudios sobre salitre y política en Chile (1870-1895), Santiago, Universidad Santiago de Chile, 1991, págs. 13-27.
[25] Un ejemplo de la dimensión política de la batalla por la memoria y de la disputa entre distintas miradas historiográficas es el “Manifiesto de historiadores”, surgido al calor de las polémicas que provocó la detención de Augusto Pinochet en Londres. Sergio Grez y Gabriel Salazar (compiladores), Manifiesto de historiadores, Santiago, Lom Ediciones, 1999.